La sobirania nacional avui en dia.
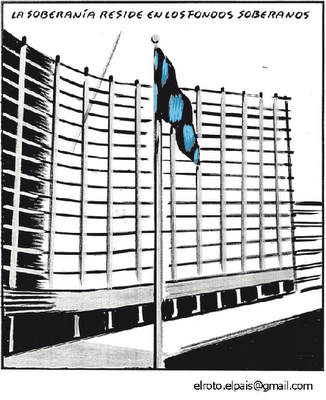
Vivimos con la sensación de ser gobernados por otros. Poderosas
presiones exteriores —desde la dudosa autoridad de los mercados hasta el
creciente intrusismo de la comunidad internacional, pasando por los
actuales desequilibrios de la Unión Europea que han instaurado una
hegemonía alemana o el simple hecho de la afectación, el contagio y la
mutua exposición que forman parte de nuestra condición global— parecen
convertir el ideal de autogobierno democrático en una promesa que las
actuales condiciones no permiten cumplir. El mundo de Westfalia (los
Estados autosuficientes, la soberanía de los electores) ha sido útil
para la construcción de una legitimidad democrática que distinguía entre
lo interior y lo exterior, entre las libres decisiones propias y las
ilegítimas injerencias externas, pero en un mundo interdependiente —más
aún en la Europa integrada— solo se pueden mantener estas categorías
políticas si aciertan a transformarse profundamente.
Esta nueva constelación obedece a procesos de alcance global y a la
propia dinámica de la integración europea, fenómenos ambos que responden
a la creciente interdependencia entre las sociedades y a la necesidad
de gobernar de algún modo estas realidades. En el plano global se va
configurando una opinión pública mundial más vigilante y una comunidad
internacional más intrusiva, con errores por exceso (como la invasión de
Irak en 2003) o por defecto (las dudas frente Siria en estos momentos,
por ejemplo). En lo que se refiere a la Unión Europea, basta un examen
del vocabulario dominante para entender que la autodeterminación en el
formato habitual es una cosa del pasado: no hacemos otra cosa que hablar
de supervisión, coordinación, armonizaciones, riesgos compartidos,
intervención, exigencias, vigilancia, pactos vinculantes, créditos,
regulación, salvamentos, disciplina, sanciones…
¿Cómo podemos calificar este nuevo escenario? De entrada, deberíamos
evitar la generalización que valora toda injerencia como algo negativo y
democráticamente inaceptable. Se trata de un fenómeno ambivalente,
positivo en unos casos y negativo en otros, como casi todo lo humano. El
modo como se impone la austeridad en Europa es un ejemplo de erosión de
nuestra comunidad democrática, mientras que la actual vigilancia
democrática sobre Hungría constituye un deber para salvaguardar los
valores de la Unión Europea.
Comencemos por lo positivo. La idea de que hay deberes entre las
naciones es un hecho y un valor del que se deducen no pocas
instituciones, reglas comunes y derecho vinculante. La realidad de
nuestros destinos compartidos nos sitúa frente a nuevas
responsabilidades. En la medida en que se intensifica la
interdependencia, los deberes de justicia dejan de estar circunscritos
al marco único del Estado nacional.
Esta emergencia de nuevos deberes es especialmente intensa en la
Unión Europa, cuyos miembros tienen cada vez menos “asuntos interiores”.
Los Estados miembros deben abrir sus democracias a los ciudadanos y los
intereses de otros Estados miembros. La soberanía, en su momento un
medio de configuración de sociedades democráticas, solo transformada y
compartida sirve hoy para encontrar ámbitos de decisión que aúnen
eficacia y legitimidad democrática. En un mundo interdependiente, hemos
de pasar de una soberanía como control a una soberanía como
responsabilidad. Con todas las garantías que sean necesarias, el mismo
argumento que se ha desarrollado para legitimar la protección de las
poblaciones frente a la violencia, debe avanzar también cuando se trata
de riesgos económicos que pueden tener efectos catastróficos sobre las
personas.
La otra cara de la moneda de esta nueva intromisión es que no la
hemos situado todavía en un contexto de justa reciprocidad. De ahí que
haya mucha asimetría, presión, discrecionalidad sin reglas o simple
amenaza. El problema que esto plantea es cómo superar la escasa
consideración que prestan los Estados miembros al impacto que sus
decisiones tienen sobre los demás, que para respetar la democracia de
unos (el respeto, pongamos, al electorado alemán), se desentiendan
irresponsablemente de lo que podríamos llamar “daños colaterales de la
propia democracia”.
Ser responsable únicamente respecto del propio electorado puede ser
una forma de irresponsabilidad cuando se dañan intereses de otros que de
algún modo forman parte de los nuestros. ¿Actúa conforme a los
principios democráticos Angela Merkel cuando pretende asegurarse la
reelección a costa de graves daños sociales en los países con los que
comparte un proyecto de integración y una larga trayectoria de
cooperación? Del mismo modo que ciertas empresas externalizan parte de
su trabajo en otros lugares del mundo con salarios mínimos y escasos
derechos (de lo que acaba de ser una trágica ilustración el accidente de
una fábrica textil en Bangladesh), tampoco es justo que Alemania
asegure su Estado de bienestar imponiendo cargas que erosionan el
contrato social en otras democracias europeas.
Así pues, el mutuo condicionamiento, el “gobierno de los otros”, es
un hecho que plantea oportunidades de democratización, pero también
amenazas desde el punto de vista de la justicia. ¿Cuáles son las
condiciones para que lo inevitable sea además justo? Fundamentalmente se
trata de introducir criterios de reciprocidad en unas relaciones que
actualmente están regidas por la asimetría y la unilateralidad. El nuevo
lenguaje de la interdependencia, especialmente en el seno de la UE,
debería estar articulado por conceptos como deliberación, equilibrio,
mutualización, solidaridad, autolimitaciones, confianza, compromisos,
responsabilidad… En este sentido, por ejemplo, tiene plena lógica la
reivindicación de los países de la periferia europea de que las
exigencias de austeridad hacia ellos dirigidas se vean equilibradas por
el impulso de Alemania a su demanda interna, de que la responsabilidad
vaya de la mano de la solidaridad.
La democracia implica una cierta identidad de los que deciden y los
que son afectados por esas decisiones. Respetar este criterio significa
que son inaceptables los efectos de las decisiones de otras naciones si
no hemos tenido la oportunidad de hacer valer nuestros asuntos en “su”
proceso de decisión y si no hemos estado dispuestos, recíprocamente, a
tomar en consideración a otras ciudadanías en nuestras decisiones. Todos
estamos obligados redefinir los propios intereses incluyendo en ellos
de alguna manera los de nuestros vecinos, especialmente cuando nos
vincula con ellos no solo la cercanía física o la interdependencia
general, sino la comunidad institucional, como es el caso de la Unión
Europea. Precisamente el fracaso de la Unión a la hora de solucionar la
actual crisis económica se debe al desfase entre los instrumentos
políticos y la naturaleza de los problemas, a que los Estados han sido
incapaces de internalizar las consecuencias de la interdependencia,
continúan imponiéndose externalidades unos a otros y son incapaces de
regular las formas transnacionales de poder que se escapan de su
control.
Se acabaron los espacios delimitados de la soberanía: tenemos que
irnos acostumbrado a que nos digan lo que tenemos que hacer, lo que
únicamente resulta soportable si también nosotros podemos intervenir en
las decisiones de los otros. Una cosa es que esas intervenciones hayan
de estar justificadas y equilibradas por una lógica de reciprocidad y
otra que podamos volver a una relación de sujetos soberanos.
¿Por qué tenemos que pagar las consecuencias del despilfarro de
nuestros vecinos? ¿Qué derecho tienen otros a decirnos lo que hemos de
hacer? Dos preguntas que sintetizan nuestra actual desorientación porque
la distinción entre nosotros y ellos ha dejado de ser evidente y
operativa cuando nos beneficiamos y nos perjudicamos unos a otros.
Deberíamos aprovechar esta constelación para dar una forma democrática y
justa a tales interdependencias, lo que podría quedar formulado en un
nuevo derecho a la autodeterminación transnacional en el que el
“nosotros” que se gobierna incluya de alguna manera a otros.
Daniel Innerarity, El gobierno de los otros, El País, 23/05/2013



Comentaris