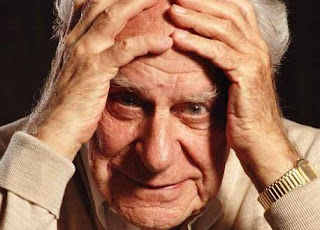No hace mucho, una profesora me contaba que había perdido la fe. No la fe religiosa, sino la fe en su profesión, la fe en las asignaturas que impartía. Se daba cuenta de que daba las clases mecánicamente, que declamaba una lección repetida y archisabida, y se preguntaba qué entenderían los alumnos de aquella retahíla de teorías, qué aplicación práctica le encontrarían, si es que le encontraban alguna, qué importancia le adjudicarían a aquellas discusiones eruditas, si es que le adjudicaban alguna. Se daba cuenta de que dar clase constituía una relación triangular, con el profesor y los alumnos en dos de los vértices y la materia en el tercero, de modo que la relación del docente con la materia era percibida de modo determinante por aquéllos: si no había ahí una relación de atracción, de entusiasmo incluso, difícilmente podría suscitarlo en los alumnos. Se daba cuenta, por último, de que a veces fingía o exageraba ese interés ante ellos, de que les vendía una mercancía